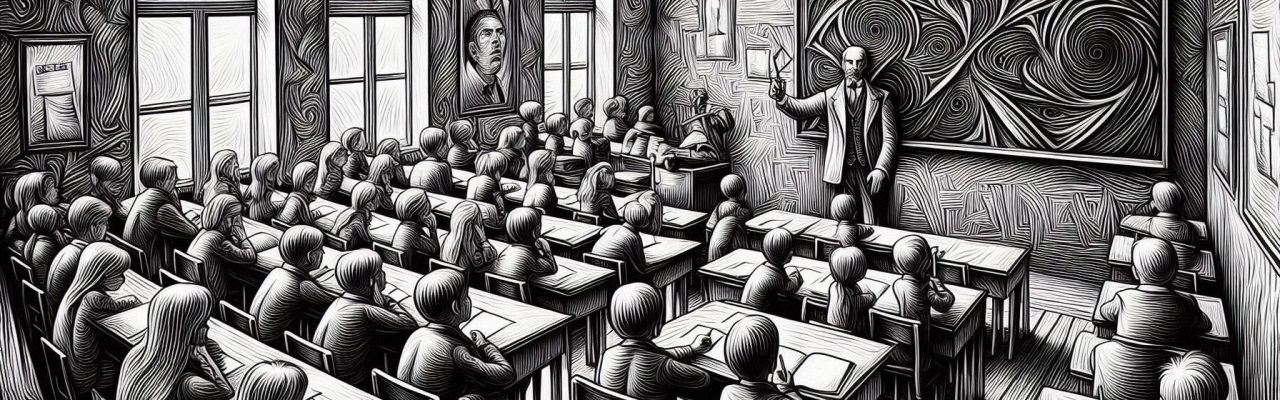Bernardo Sagastume
La evolución del sistema universitario en Canarias parece seguir una tendencia cada vez más evidente: mientras las universidades públicas pierden terreno, el sector privado avanza con paso firme. Este fenómeno, lejos de ser casual, responde a dinámicas profundas del mercado educativo que merecen un análisis desapasionado, porque no es arriesgado afirmar que existen causas estructurales de esta transformación, que tiene implicaciones para el futuro de la educación superior en el Archipiélago.
Las universidades públicas canarias —Universidad de La Laguna (ULL) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)— atraviesan una innegable crisis si atendemos a la satisfacción de sus estudiantes. El panorama es cuanto menos llamativo: mientras en toda España el 81,7% de los universitarios afirma que volvería a estudiar en su misma institución, en Canarias esta cifra se desploma hasta aproximadamente el 30%, posicionándose más de 50 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
Esta situación queda confirmada por el estudio “Macroencuesta Universitaria 2025”, elaborado por Lab4Future y Wuolah, plataforma centrada en la innovación educativa y la orientación académica. Esta investigación, basada en datos recogidos durante el curso 2024/2025 con una muestra de 35.319 estudiantes del 99% de universidades del sistema universitario español, arroja resultados demoledores para las universidades públicas canarias.
La Universidad de La Laguna aparece como la peor calificada de toda España, con una valoración de apenas 3,13 sobre 5. Le sigue muy de cerca la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con un 3,25 sobre 5. Completan el grupo de las cinco peor valoradas la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, 3,30 sobre 5), la Universidad de Oviedo (3,31 sobre 5) y la Universitat de les Illes Balears (3,45 sobre 5). Resulta significativo que las diez universidades peor valoradas por los estudiantes sean todas públicas, lo que evidencia un problema que trasciende el ámbito canario, pero que alcanza en las Islas su expresión más aguda.
El contraste es aun más evidente al examinar los datos de satisfacción de universidades privadas. Por ejemplo, la Universidad de las Hespérides, según mediciones realizadas por la empresa independiente Rate Now, obtiene una puntuación de 4,62 sobre 5 en satisfacción general, con un 88,90% de estudiantes que repetiría sus estudios en la misma institución. La brecha es considerable: mientras la universidad privada supera en más de 20 puntos porcentuales a la pública en intención de repetir (considerando los datos más favorables a la pública), en términos absolutos la diferencia en satisfacción supera los 27 puntos porcentuales respecto a la ULPGC y los 30 respecto a la ULL.
En el extremo opuesto del ranking nacional, las cinco universidades mejor valoradas presentan un panorama mixto: tres son privadas y dos públicas. Lideran esta clasificación la Universidad Politécnica de Valencia (4,22 sobre 5), seguida por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (4,18 sobre 5), la Universidad Loyola (4,17 sobre 5), la Universidad CEU Cardenal Herrera (4,09 sobre 5) y la Universidad Pompeu Fabra (4,09 sobre 5). Esta distribución demuestra que, aunque existe una tendencia general a una mayor satisfacción en las privadas, algunas universidades públicas alcanzan buenos niveles de valoración entre sus estudiantes.
Este descontento generalizado tiene raíces identificables en las deficiencias estructurales del sistema. La misma “Macroencuesta Universitaria 2025” señala que el 87% de los universitarios españoles afirma no haber recibido la orientación necesaria para decidir su futuro académico-profesional, problema que se agudiza en las instituciones canarias. Tengamos en cuenta que esta información aparece en momentos en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de endurecer los criterios de creación y funcionamiento de universidades privadas, al tiempo que llegaba a calificarlas de “chiringuitos financieros”.
Alto gasto, baja eficiencia
Resulta particularmente relevante que esta profunda insatisfacción coexista con un nivel de financiación pública considerablemente elevado. Según datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), el gasto público por alumno en las universidades canarias alcanza los 7.900 euros, lo que las sitúa por encima de la media nacional. Esta generosa inversión se traduce también en tasas académicas considerablemente asequibles: Canarias ofrece las terceras matrículas de grado más económicas de España, con un coste aproximado de 12,50 euros por crédito, frente a los 15,37 euros de la media nacional.
La ecuación nos presenta a la universidad pública canaria como relativamente económica para el estudiante, pero extraordinariamente costosa para el contribuyente. El problema fundamental radica en que esta cuantiosa inversión no se corresponde con resultados proporcionales en términos de calidad percibida ni de eficiencia objetiva.
Un indicador revelador es la tasa de inserción laboral de los egresados. En la cohorte de 2018-2019, los graduados canarios presentaban un índice de empleo del 76,8%, algo inferior al 77,91% de la media nacional. Esta diferencia se amplía al considerar exclusivamente a los egresados de universidades públicas (76,91% en Canarias frente al 78,21% nacional). El dato evidencia que, a pesar del mayor gasto por alumno, los graduados canarios no consiguen mejorar su empleabilidad respecto de sus homólogos de otras regiones.
A estos factores se suman lastres estructurales significativos, como plantillas docentes envejecidas (con una edad media de 52 años) y altamente endogámicas, con hasta un 90% de profesores formados en las mismas instituciones donde imparten docencia. Esta composición del profesorado podría limitar severamente la innovación pedagógica y la adaptación a las nuevas exigencias del mercado laboral, diluyendo la eficacia del gasto público en el sistema universitario canario.
Frente al estancamiento de las universidades públicas, el sector privado ha experimentado un crecimiento notable en el Archipiélago. En el curso 2015-2016, el 98,9 % de los 36.216 estudiantes universitarios en Canarias estaban matriculados en centros públicos. Sin embargo, para el curso 2023-2024 —el último con datos disponibles del Ministerio—, la proporción de alumnos en universidades privadas escaló hasta el 14,6 %. En solo una década, las universidades públicas canarias han perdido cerca de 2.500 estudiantes, mientras que las privadas han ganado 5.309. La transformación es significativa: de una presencia casi testimonial, las universidades privadas han pasado a concentrar una parte relevante del alumnado universitario canario. En términos absolutos, han absorbido más del doble de los estudiantes que han abandonado las instituciones públicas. La pregunta, por tanto, se impone: ¿qué está fallando en las universidades públicas canarias para que tantos jóvenes opten por formarse fuera de ellas?
Actualmente, operan en Canarias cinco universidades privadas, Universidad del Atlántico Medio, Universidad Fernando Pessoa Canarias, Universidad Europea de Canarias, Universidad Tecnológica de Canarias (TECH) y Universidad de las Hespérides. Este fenómeno, si bien se enmarca en una tendencia nacional (las universidades privadas en España se han triplicado desde 1998), resulta especialmente significativo en Canarias por la rapidez con que ha transformado un sistema anteriormente dominado por solo dos centros.
La reacción de los rectores de las universidades públicas ante este cambio de paradigma ha sido fundamentalmente defensiva. Han criticado abiertamente la “proliferación” de universidades privadas, llegando a calificarlas despectivamente como “chiringuitos” educativos orientados exclusivamente al negocio. Argumentan que esta situación amenaza la calidad del sistema y la igualdad de oportunidades, especialmente si las privadas continúan creciendo mientras las públicas permanecen, a su juicio, infrafinanciadas.
Sin embargo, este planteamiento podría incurrir en un error conceptual, al confundir las causas con las consecuencias. El problema no es la proliferación de universidades privadas, sino las deficiencias estructurales de las públicas que han creado el vacío que ahora ocupan las primeras. El mercado educativo, como cualquier otro, responde a dinámicas de oferta y demanda: si un sector creciente del alumnado opta por instituciones privadas a pesar de su coste económico, es porque perciben en ellas un valor añadido que compensa dicha inversión.
Las universidades privadas canarias han sabido identificar y explotar precisamente aquellos aspectos en los que las públicas presentan mayores carencias. Frente a la masificación característica de las aulas públicas, las privadas ofrecen grupos reducidos, trato individualizado y una infraestructura tecnológica actualizada. Esta personalización del aprendizaje resulta particularmente atractiva para estudiantes que valoran el seguimiento cercano de su progreso académico. Asimismo, estas instituciones han desarrollado sistemas de organización más ágiles, con horarios adaptados a diferentes perfiles de estudiantes (incluidos profesionales en activo) y metodologías híbridas que combinan presencialidad y formación online.
Esta flexibilidad contrasta con la rigidez burocrática que a menudo caracteriza a las instituciones públicas. Mientras las universidades públicas suelen enfrentar procesos administrativos complejos para renovar su catálogo formativo, las privadas demuestran mayor capacidad para crear nuevos programas que respondan rápidamente a las demandas emergentes del mercado laboral. Las universidades privadas han convertido además la empleabilidad en un elemento central de su propuesta de valor, estableciendo vínculos sólidos con el tejido empresarial y garantizando prácticas profesionales de calidad.
Cabe destacar que este enfoque pragmático resulta especialmente significativo en un contexto de elevado desempleo juvenil como el canario, que ha llegado a liderar el ranking de regiones europeas en esta estadística negativa. A eso se añade que algunas instituciones privadas se han integrado en redes universitarias internacionales o han establecido alianzas estratégicas con reconocidas universidades extranjeras, lo que les permite ofrecer a sus alumnos oportunidades de movilidad y un enfoque formativo globalizado.
Estos factores diferenciales explican por qué, siempre que las condiciones económicas familiares lo permiten, un sector creciente del estudiantado canario opta por instituciones privadas. No se trata simplemente de una cuestión de marketing o imagen, sino de una percepción fundamentada en elementos tangibles: donde muchos alumnos ven que la pública ofrece masificación, rigidez burocrática y métodos tradicionales, la privada promete cercanía, innovación y resultados concretos en términos de inserción laboral.
¿El tamaño importa?
Ante esta realidad incontestable, algunos defensores del monopolio público universitario, como el rector de la ULL, han intentado establecer parámetros arbitrarios para deslegitimar a las instituciones privadas. Un ejemplo paradigmático es el criterio de los “4.500 estudiantes” como umbral mínimo para considerar a una institución como “verdadera universidad”. Este argumento, carente de fundamentación académica, pretende establecer una correlación inexistente entre tamaño y calidad educativa.
Si aplicáramos estrictamente este criterio, instituciones de prestigio mundial como el California Institute of Technology (Caltech), Amherst College, Williams College, University of Buckingham u Olin College deberían dejar de considerarse universidades, a pesar de figurar consistentemente entre los centros educativos de mayor excelencia global. El error en el razonamiento parece evidente: el tamaño institucional no guarda relación causal con la calidad formativa.
Este tipo de argumentación revela la verdadera naturaleza del problema: cuando los parámetros de evaluación comienzan a ser de tipo “social” o cuantitativo en lugar de cualitativo, lo que se persigue en realidad es justificar un mayor acceso a fondos públicos. No es casual que los rectores de las universidades públicas canarias dediquen gran parte de sus intervenciones públicas a reclamar incrementos presupuestarios, siempre en nombre de una supuesta garantía del derecho a estudiar de los alumnos. En este esquema, la calidad pasa a ser secundaria; lo prioritario es captar más recursos en nombre de esos derechos abstractos.
El debate público, si lo hay, no debería plantearse como una confrontación entre lo público y lo privado, sino como una reflexión sobre qué sistema garantiza mejor la calidad educativa y responde adecuadamente a las necesidades de los estudiantes, del mercado laboral y de la sociedad en su conjunto. Las universidades públicas canarias, en lugar de percibir a las privadas como amenazas, deberían considerarlas como un estímulo para la mejora continua. La competencia en el ámbito educativo, lejos de deteriorar la calidad, puede convertirse en un poderoso catalizador para la innovación pedagógica, la eficiencia administrativa y la actualización curricular.
Un ecosistema universitario equilibrado requiere que cada institución desarrolle su potencial específico. La clave del éxito quizá no resida en limitar artificialmente la oferta educativa, sino en establecer mecanismos de evaluación de la calidad que se apliquen por igual a todas las instituciones, independientemente de su titularidad.
La crisis de las universidades públicas, evidenciada por los índices de satisfacción estudiantil y su pérdida progresiva de alumnado, no encontrará solución a través de una restricción de la oferta educativa ni la imposición de barreras artificiales al desarrollo de las universidades privadas. Por el contrario, una verdadera libertad educativa, donde cada institución compita por la excelencia académica y los estudiantes puedan elegir libremente dónde formarse, con pleno conocimiento de las características, fortalezas y debilidades de cada opción sería un camino más saludable. Si las universidades públicas canarias tienen verdadera intención de recuperar el liderazgo perdido, sería razonable abandonar posiciones defensivas, y no buscar una protección gubernamental ante la competencia. Aspirar a ser parte de un medio universitario diverso, flexible y orientado a la excelencia, donde las diferentes tipologías de centros convivan y se complementen en beneficio de los estudiantes y del crecimiento del Archipiélago.