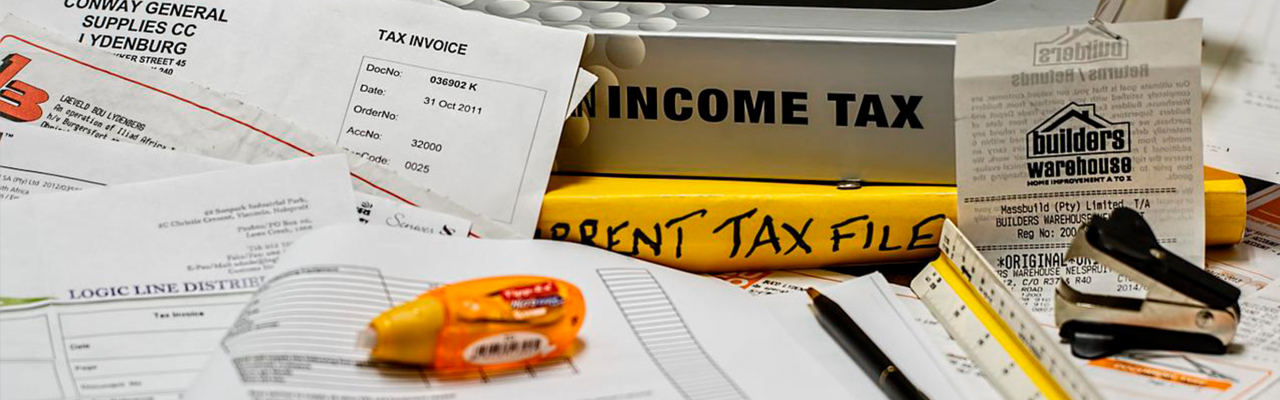Entre las muchas penurias que depara la profesión de periodista, el subgénero de la tertulia no aporta las más dramáticas, pero sí algunas bastante ilustrativas. No sé si ilustrativas sobre cómo está la sociedad en sí, pero al menos sobre cómo está este oficio. Los más pesimistas aseguran que en el gremio son inmensa mayoría los que defienden ideas de izquierda y yo no tengo elementos para demostrar con exacta fiabilidad que esto sea así, más allá de las impresiones que se pueda ir recogiendo a lo largo de la carrera de cada uno.
Sucedió entonces en una tertulia que se me ocurrió llamar la atención sobre un asunto que sí está demostrado por los hechos: que los presupuestos públicos en estos años de pandemia y estrecheces nunca han dejado de crecer. Mientras la caída de la economía —según los datos del Banco de España— ha sido tal que se encuentra nuestro PIB todavía 6,6 puntos por debajo de los niveles de antes de la covid, las administraciones públicas han presentado sus crecientes presupuestos para el corriente año con gran alharaca, como si de un triunfo de todos se tratase. Frente al micrófono, aquel día, éramos cinco y solo uno, este que escribe, defendió al ciudadano frente a los gobiernos, al calificar de “porno duro” que mientras todos la pasamos peor, ellos se jacten de gastar cada vez más. El argumento en contra fue el mismo de siempre y se puede resumir en una línea: todo aumento de gasto es bueno, porque es para sanidad y educación o para financiar nuestro estado del bienestar. En consecuencia, todo aumento de los impuestos también es bueno, porque “son el precio por vivir en una sociedad civilizada”.
La célebre y desafortunada frase sirve para todo tipo de abuso por parte de los que gobiernan y aunque se disfrace con falsedades como que solo lo pagarán los ricos, lo cierto es que volverá a ocurrir lo mismo de siempre: que el hachazo fiscal recae en el grueso de la población, la sufrida clase media que todavía queda en España. Así lo anuncia el Libro Blanco de Hacienda, que servirá de base para una nueva reforma fiscal y que hará que unos 50.000 millones de euros cambien de mano. De nuestra mano a la de ellos. Subidas netas en la recaudación por IRPF, por IVA (e IGIC, probablemente, por algo se sigue su evolución día tras día en Canarias, como antes no sucedía) y la creación de impuestos a los que se tachará de “medioambientales” para disimular su afán puramente extractivo.
Volviendo a la tertulia, resulta llamativo que predominen las voces que defienden el pago de impuestos cada vez más altos, pero que a la vez se quejen de que aumente la gasolina o de lo caro que se ha puesto un determinado bien o servicio ofrecido por el sector privado. Resulta que la conciencia de ser cliente y los derechos del consumidor se desvanecen como por arte de magia cuando se trata de exigir frente al mostrador de la parte pública. Al revés que en una tienda, ante la que ejercemos la potestad de no comprar si sabemos que hay una competidora más barata en la otra esquina, buena parte de los servicios que a cambio de los impuestos nos provee la administración no tienen alternativa. Y si la llegasen a tener, como sucede en el caso de la sanidad y la educación, no nos exime de pagarlos pese a que no hagamos uso.
Todo ese espíritu aguerrido que se exhibe ante los abusos de la banca, de las compañías telefónicas, o de las empresas eléctricas se evapora en el aire de las tertulias, por la gloria del estado del bienestar, donde cada euro, a pesar de las incontables y flagrantes muestras de despilfarro, se dice que está bien gastado. Estamos rodeados de adoradores del estado, de incondicionales del gasto público, de avalistas de toda gestión política si implica un avance sobre nuestra propiedad, como si no fueran ellos mismos los que a fin de cuentas paguen el pato. Denostan a los países que sí bajan impuestos y se han vuelto capaces de señalar nada menos que a Holanda y a Irlanda —pese a que su historia reciente nos debería servir de ejemplo— como paraísos fiscales, sin caer en la cuenta de que son como unas ranas cocidas a fuego lento, en el caldero de un progresivo estancamiento, fruto de sus queridos impuestos que nos llevan al infierno.